skip to main |
skip to sidebar
Una mujer en la tierra
Tiene color y aroma el recuerdo. Es azul, como los cielos de mayo al mediodía, y huele a cosas de la vida: huele a casa, a besos, a vestidos, a todo lo vulgar y todo lo extraordinario. De pronto, en ciertas zonas del aire –de un aire que nunca se ha movido en el corazón y queda ahí por los siglos- se mete por los sentidos y reconstruye todo: cuando se podía ver el rostro amado, cuando se podían tocar sus manos. Es una llama apagada, apagada como si se hubieran cerrado los ojos, como si alguien hubiese tapiado con cemento y con desesperanza todas las salidas. Es el pasado: lo que ha pasado, lo que nunca podrá ocurrir de nuevo. Por más esfuerzos, por más voluntad, eso ha dejado de ser. Se puede escarbar la tierra con uñas y dientes buscando el peor de los abismos; se pueden abrir surcos en nuestra carne viva buscando la sangre que fue, y es tan incompleto todo, está tan vacío, sólo con uno dentro y nadie más, que el recuerdo mismo pierde su seguridad y se duda de toda la existencia.
Estas manos, esta piel, esta voz, ¿serán las mismas que han convivido con el amor, con aquel amor que embriagó por tanto tiempo su vida? Ella no podía responder nada. (…) Tiene color y aroma la existencia feliz, el amor. Un color de cielo en primavera; un aroma a cosas diarias, hermosamente triviales y lejanas. Cuando hablaban, sus palabras eran lentas, cálidas, y después se cansaban tanto y tan bien, que quedaban uno en otro, sin voluntad, anegados de bien, de inexistencia. (...) El hombre era un árbol con sus altas ramas en el aire y sus hondas raíces en la profundidad de la tierra. Los mismos ángeles no eran otra cosa que hombres con alas. Hombres que volaban y no podían quedar eternamente en el cielo. Caían. Y en lugar de alas tenían dos brazos dolorosos, dos brazos duros, para amar y hundirse en la tierra.
José Revueltas,
De Dios en la tierra, 1944.
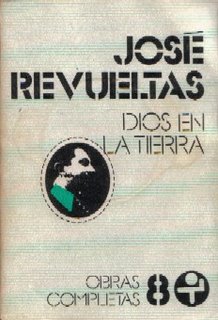
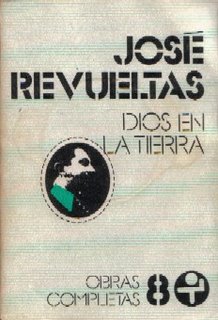



No hay comentarios.:
Publicar un comentario