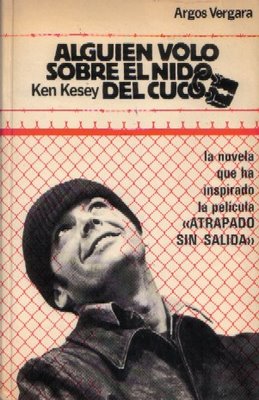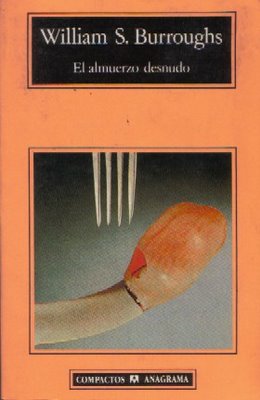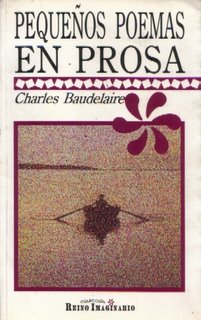Una neblina de olor dulzón flotaba ante mis ojos, me sentía la cabeza pesada y entumecida. Al mover lentamente los brazos y las piernas, sentí como si hubieran lubrificado mis articulaciones y un aceite resbaladizo fluyera por todo mi cuerpo. Mientras iba respirando me olvidaba de quién era. Pensé que muchas cosas fluían gradualmente de mi cuerpo, me convertí en una marioneta. La habitación estaba llena de aire dulzón, el humo me arañaba la garganta. La sensación de ser una marioneta era cada vez más fuerte. Todo lo que tenía que hacer era moverme como ellos querían, era la esclava más feliz del mundo. Bob murmuró: “Sexy”; Jackson dijo: “Cállate”. Oscar apagó todas la luces y me enfocó con una lámpara naranja. En ese momento noté como mi cara se torcía y sentí pánico. Abrí al máximo los ojos, mi cuerpo se estremecía. Grité, musité canciones, chupé mermelada de mi dedo, bebí vino, me peiné el pelo para arriba, sonreí, hice girar mis ojos, lancé maleficios.
Recité a gritos algunos versos de Jim Morrison que me vinieron a la memoria: “Cuando acabe la música, cuando acabe la música, apaga todas las luces, mis hermanos viven en el fondo del mar, mi hermana fue asesinada, la sacaron a tierra como un pez, destripada, mi hermana fue asesinada, cuando acabe la música, apaga todas las luces, apaga todas las luces.”
Como los espléndidos jóvenes de las novelas de Genet, formé saliva en mi boca hasta que fuera una bola de blanca espuma; después la hice rodar como un caramelo sobre mi lengua. Me froté las piernas y me arañé el pecho, mis caderas y los dedos de mis pies estaban pegajosos. La carne de gallina cubrió mi cuerpo como en una súbita corriente y toda mi fuerza se desvaneció.
Ryu Murakami,
Azul casi transparente (novela, fragmento), 1976.
***
Esto combina con: